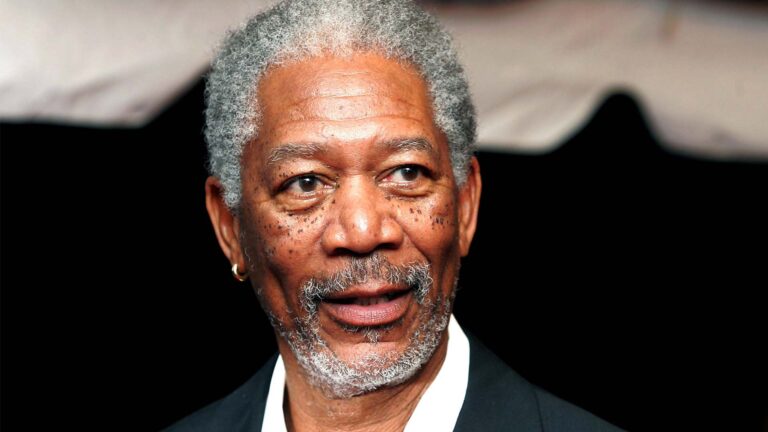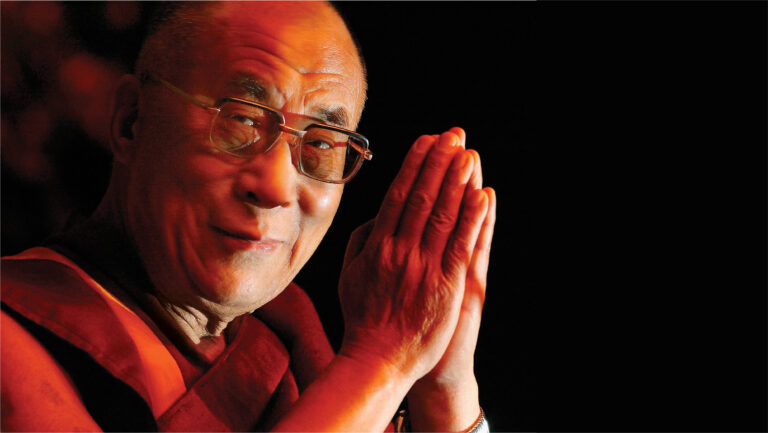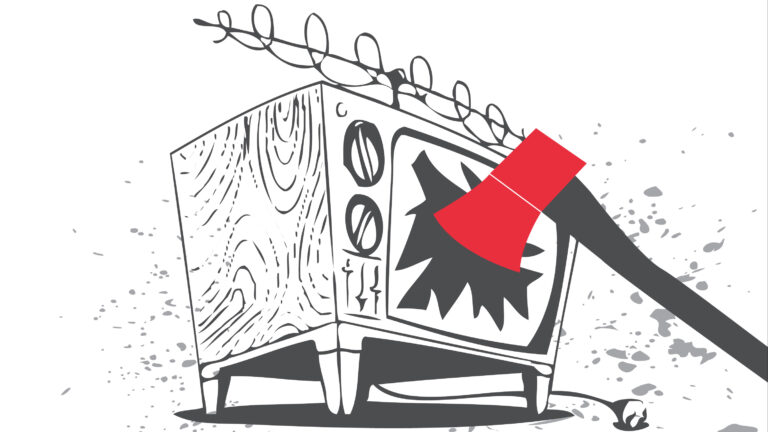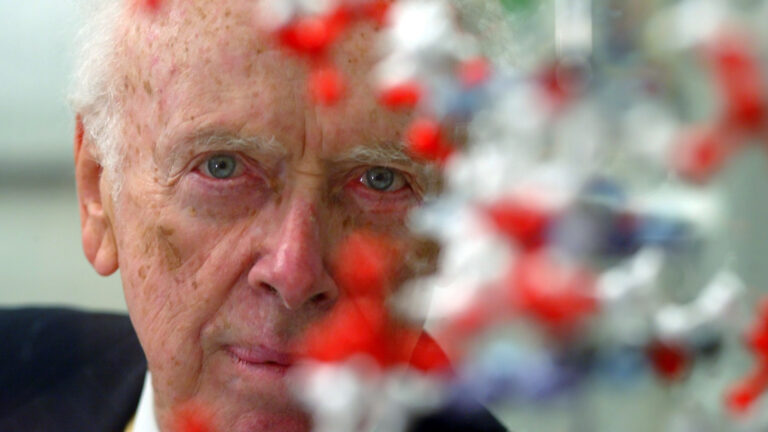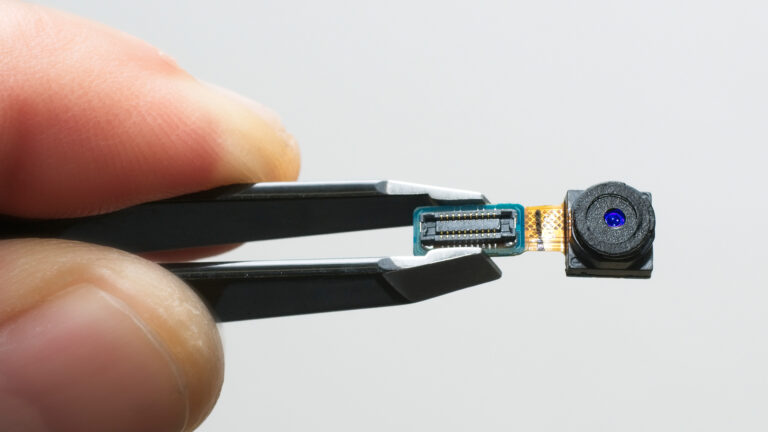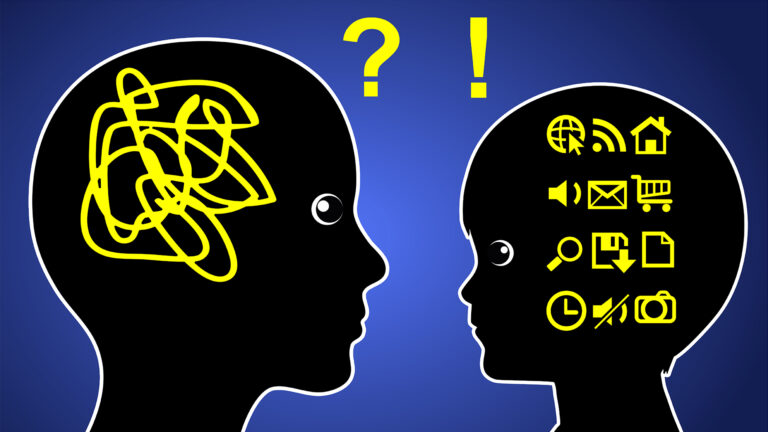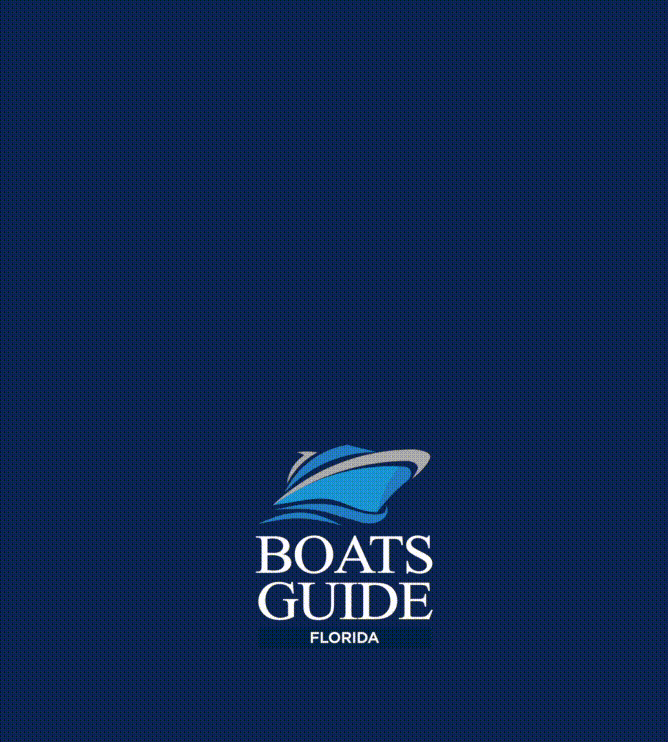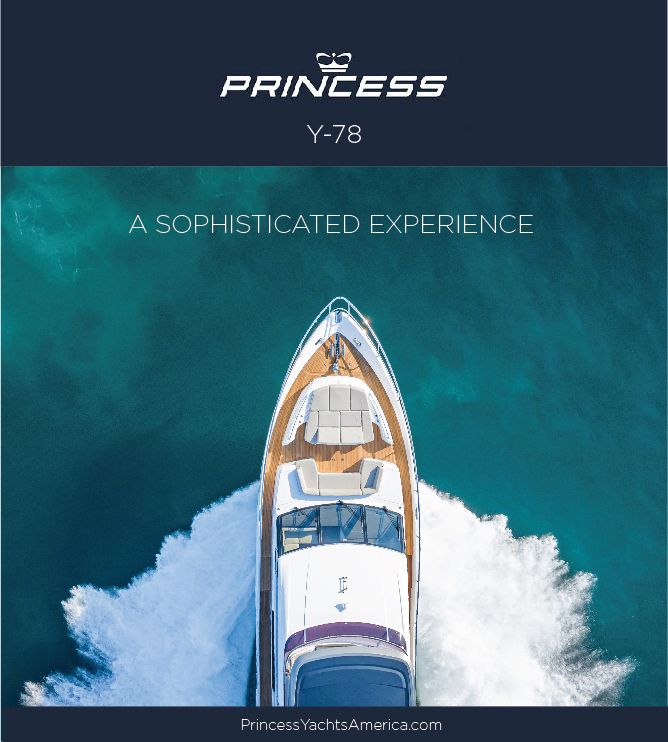Mi amigo Robert es un hombre típicamente racional. Contador de profesión, culto, instruido, respetuoso de la ciencia. Y, fundamentalmente, una muy buena persona. En una cena compartida hace pocos días me dejó saber que él votará por Donald Trump en las próximas elecciones generales. Ante el estupor que reflejaba mi rostro, mi amigo me dio sus razones. La más importante en su jerarquía era el desagrado y la falta de confianza que le inspira la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero la segunda de sus razones llamó aún más mi atención. Según su propia convicción, si Trump gana las elecciones y se convierte en presidente de Estados Unidos, no sería él quien gobernaría la nación, sino el Partido Republicano en una especie de Behind the Scenes.
Confieso que no pude evitar concluir con cierta ligereza que mi amigo Robert no vota a favor de Donald Trump, sino en contra de Hillary Clinton, a la vez que alimenta la esperanza de que su candidato elegido no tenga oportunidad alguna de gobernar y que en una extraña y poco constitucional forma de gobierno su partido ejerza el poder de forma encubierta. Algo poco probable si asumimos que Trump puede ser muchas cosas, pero el ser dócil no parece una de ellas. Confieso, asimismo, que mi pensamiento acerca del perfil de los seguidores de Trump no encaja con mi amigo Robert.
Cuando el candidato ¿republicano? habla, o vocifera, dentro de su verborragia xenófoba, y por momentos insultante, no puedo dejar de preocuparme al ver lo peligrosamente cerca que este hombre está de convertirse en el presidente número 45 de este país. Y puedo entender que una parte de su retórica oportunista sea ampliamente festejada por un sector de la población que no la está pasando nada bien. Personas que pierden sus empleos, que no poseen una formación académica que les brinde un espacio para la reconversión de sus vidas laborales. Personas que sienten que sin esa pequeña estabilidad en sus familias se condena a sus hijos al mismo ostracismo social y económico por el que atraviesan sus padres. Personas que genuina, aunque equivocadamente, creen que las promesas demagógicas de Trump podrían cambiar sus vidas.
Hace poco tiempo, en el interior de uno de los edificios Trump que hay en Sunny Isles Beach, Florida, el candidato daba un discurso de campaña. Su reiterativo discurso antihispano, antiinmigrante, antimujer, antimusulmán, etc., corría liviano dentro del salón. Nada inesperado. Pero en el exterior, en la calle, un grupo bastante numeroso de personas de origen cubano festejaba al candidato con pancartas y vítores. Como si estuvieran mentalmente sordos, anestesiados, poseídos. Quiero decir que existen allí afuera demasiadas razones –o sinrazones– que llevan votos a Donald Trump. Y es imposible no preguntarse cuán buena candidata es Hillary Clinton que no puede arrasar con un personaje como Trump.

Queda flotando en el aire de forma cada día más perceptible una sensación de hartazgo, de decepción y de rechazo para todo y todos los que tengan una relación con la política tradicional y su infame forma de hacer las cosas. Las personas comunes estamos hartas del reinado de Wall Street, de la impunidad de las corporaciones, de la justicia para pocos, de la concentración de la riqueza en un grupo cada vez más pequeño y de doble discurso.
En lo personal, creo que un gobierno de Hillary Clinton implicará un periodo para mantener el status quo. Nada mejorará, pero tampoco habrá de empeorar. En cambio, el peligroso horizonte que encarna Trump no tiene límites. Desde un escenario alocadamente militarista, hasta un descalabro económico de consecuencias impensadas. Con Trump es esperable un contexto de crecimiento descontrolado del odio racial dentro del país y un completamente innecesario aumento del sentimiento anti nortemericano a nivel global.
Además, ni siquiera los referentes más encumbrados del Partido Republicano votarán por Trump. Los dos ex presidentes Bush, padre e hijo, Paul Ryan, ex candidatos como Mitt Romney o el actual senador y también ex candidato a la presidencia John McCain, han anticipado su voto en contra. Por otro lado, Trump cosecha aliados como el ex vicepresidente Richard “Dick” Cheney, o el oportunista y aspirante –una vez más– a senador por Florida Marco Rubio, entre otros personajes tristemente célebres.
Según el diario Washington Post, el 65% de la población no conoce los tres poderes que forman el gobierno según la Constitución. Y el 87% desconoce el año en la que ésta fue firmada. En contraste, más del 47% puede nombrar a la familia Simpson completa, y un 35% puede identificar a un juez del reality show American Idol. También es bastante más abultada la cifra de personas que saben de “pie grande” que las que conocen el nombre del vicepresidente de Estados Unidos.
Y digo esto porque si bien el voto es la base de la democracia, no es menos cierto que el conocimiento debiera ser la base del voto. Y aunque parezca un exceso de simplismo, en realidad no lo es. Algo grave está pasando en la política de este país. Es necesaria una urgente renovación de sus interlocutores. Se debe romper con los viejos paradigmas de la política. Es necesaria una nueva moral y un nuevo estándar de conciencia y sensibilidad. Una visión ajustada a los tiempos que corren; a las nuevas preocupaciones y las nuevas corrientes socioculturales.
Hace poco tiempo hablaba con el rector del Miami Dade College y él me decía que el 30% de los empleos más destacados que se ocuparán en los próximos diez años todavía no se han inventado. Reinventar el desafío de la educación, crear políticas inclusivas y superar lo que nos separa, es lo que de verdad devolverá a este país su halo de grandeza. Este 8 de noviembre es importante ir a votar con el fin de elegir al menos malo. Con el propósito de evitar el caos, el odio, la violencia y la incompetencia.
Pero tal vez sea más importante empezar a construir desde hoy mismo una tercera opción, un espacio donde la gran mayoría que sufre las consecuencias de décadas de políticas mezquinas pueda expresarse, participar y construir un cambio verdadero. Difícil, aunque posible. Y vale la pena creer en ello.