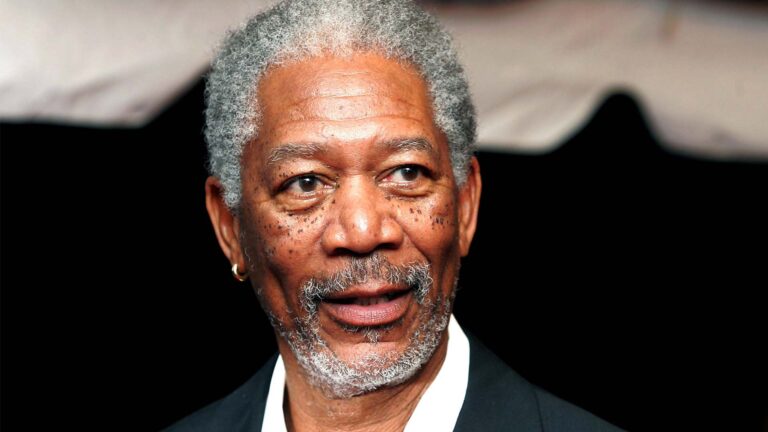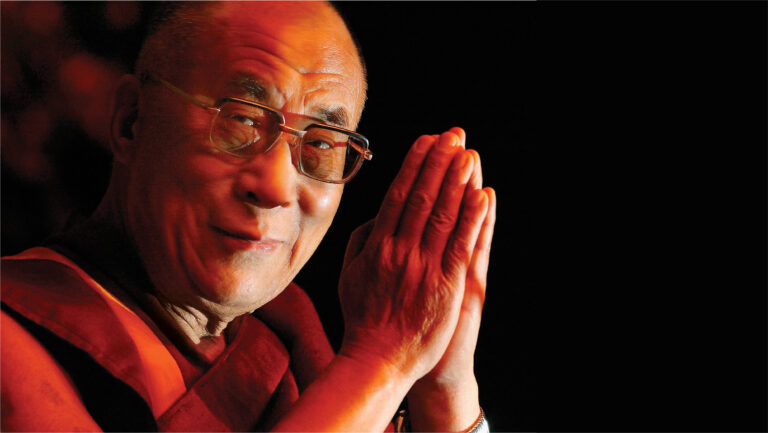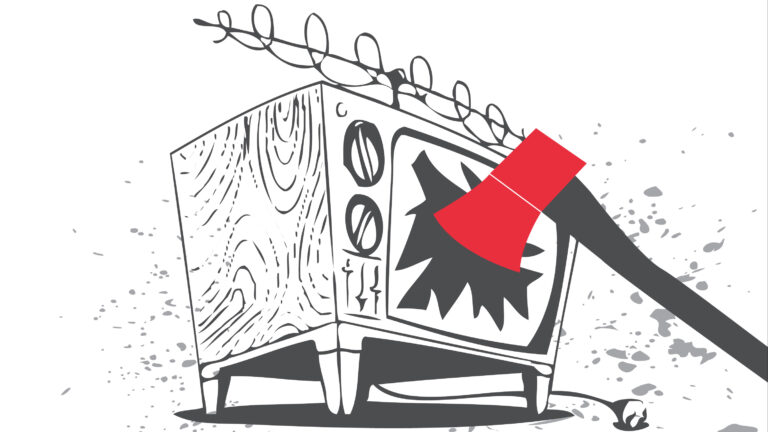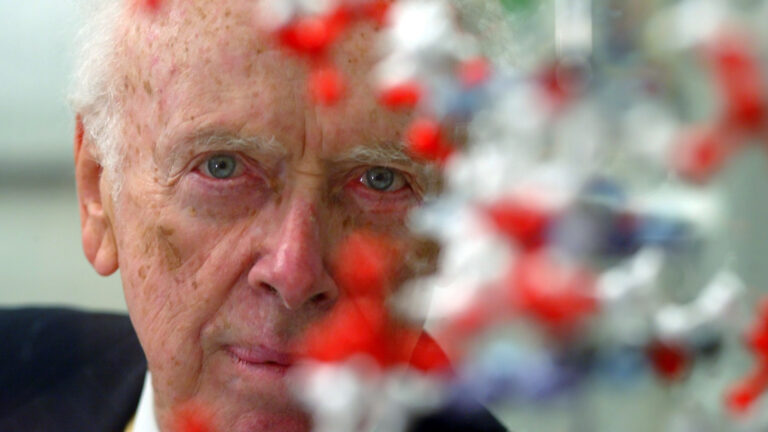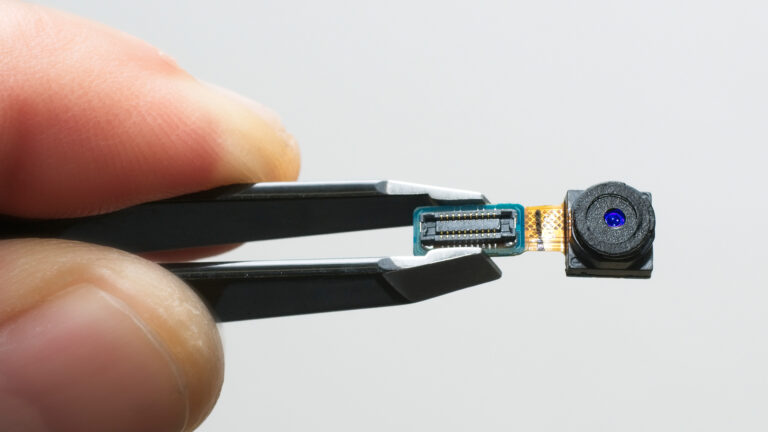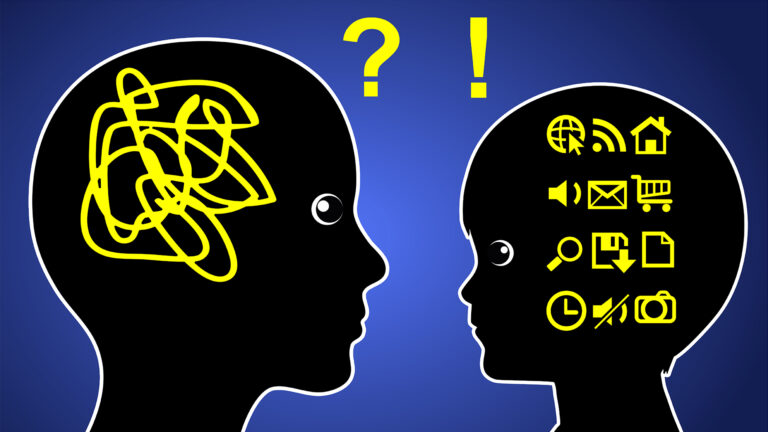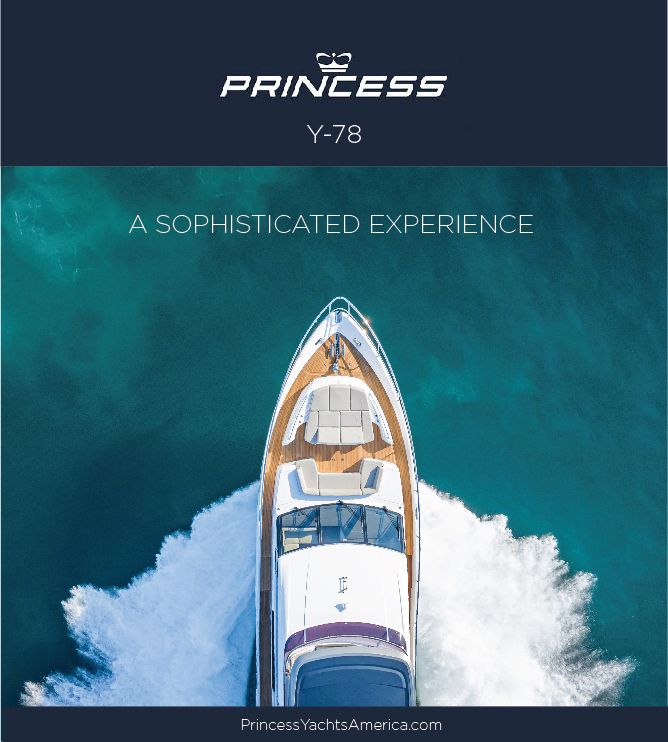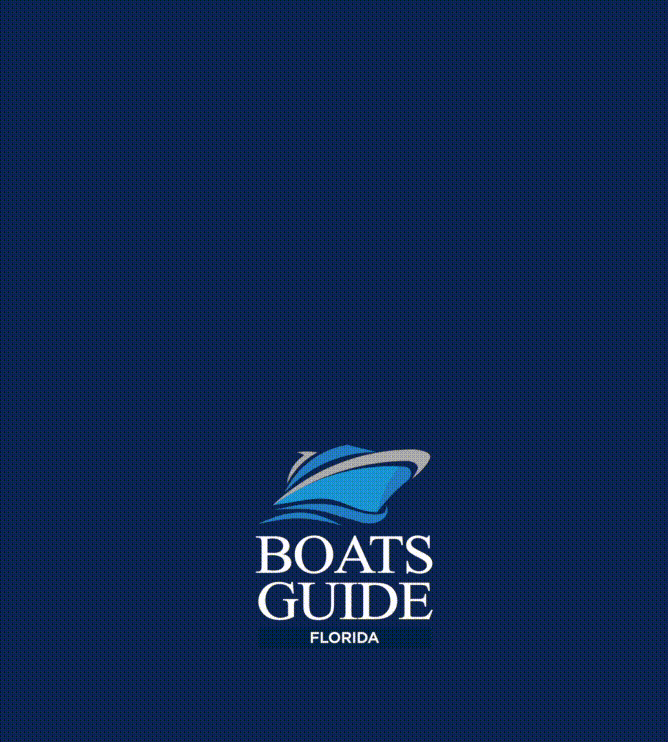Estos días han sido jornadas completas de reflexión y hallazgos, de ejercitar la mirada hacia afuera. Aunque desde bien adentro. Una especie de simulacro de comprensión cabal inevitable. Una bisagra donde radicalmente dobla la vida sin importar quién eres. O quién hubieras podido ser. Si lo que sigue te suena familiar, habrás de entender perfectamente de lo que hablo. Si no, pues que te sirva de anticipo.
Con cuerpo y mente diseñados en esos locos años 60, y ya en la cincuentena de una vida divertida, cambiante, intensa y plagada de excesos, súbitamente y sin aviso previo, algo se detuvo. Como un tren rebosante de potencia que se entumece en el aire, como quien detiene una película congelando ese último cuadro. Sin estridencias, sin pompas ni luces blancas en el fondo de un túnel, hoy sé que lo que te provee inequívocamente un ataque masivo al corazón es la plena clarividencia de que la muerte existe y de que no es un fenómeno necesariamente ajeno. Un episodio fuera de todo cálculo previsible que te deposita –sin tu permiso– en un universo paralelo en el cual el protagonismo queda en manos de otros. Un suceso que cobra un significado literalmente vital en esos días de incertidumbre. Entonces uno se rompe la cabeza hurgando en saber de dónde había sacado antes la dulce conciencia de poder existir ignorando deliberadamente la omnipresencia de la fatalidad. Historias en blanco y negro. De esas que todos los días ocurren. En las que algunos sobreviven para contarlas. Y otros no.
En mi caso, me tocó renacer. Y más allá del acontecimiento clínico en sí, eso de tener suerte en la desgracia te conduce sin escalas a una temporada de revisión que, en un principio, no disciernes muy bien si rechazas o ignoras. Se inaugura un vacío en tu alma cuyo significado carece de toda lógica y sientes que empiezas a construir un camino sin destino aparente. Una senda que se presenta como una iluminación sin forma. Y la vida recomienza desde un punto cero falso, gastado y antiguo. Sin embargo, el tiempo hace su tarea. La verdad va abriéndose paso, iluminando esos rincones de oscuridad eterna, en los cuales lo ignorado es casi una bofetada, un viento recóndito, una revelación insospechada y audaz. Es extraño. De pronto comienzas a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. A ver que esa zanahoria que inevitablemente avanza delante de ti no es más que tu propio inconformismo por alcanzarla. Que además está el aquí y ahora, que siempre estuvo. Ese espacio poco apreciado por la sola certidumbre de su existencia. Y entonces todo se acomoda, dejando al descubierto una oportunidad que nunca estuvo disponible para uno. Por la necedad de esa búsqueda perpetua, esa imperfecta búsqueda de una perfección que, si existiera, carecería de todo valor y significado.
Por momentos creo que hay buenas razones para sospechar que ésta es una historia eterna, repetida, el simple resultado de un ciclo, la necesidad de un orden en un momento de la vida. No obstante, más en lo profundo creo que la sobredosis de conciencia de vulnerabilidad que la cercanía con la muerte proporciona, es definitivamente un estímulo de revisión tan intenso como inesperado. Te saca el antifaz y te invita a observar tu propia desgracia con una habilidad irresistible. En mi caso coincidió, asimismo, con el reconocimiento de un amor auténtico que el miedo se encargó de encubrir durante años con su minuciosa y desconsolada tarea. Y tal vez sea allí donde se arraiga una de las revelaciones más ricas y prometedoras: es contra el miedo donde hay que librar la batalla. El miedo paraliza, congela y disfraza esa parálisis, presentándola como una suerte de seguridad confortable en un espacio estático, detenido en el tiempo y bastante parecido a la muerte. Es entonces cuando, después de un período de renuncias y confusiones varias, surge el armazón de la verdad sin proezas, sin grandilocuencias. Momentos de admirable lucidez que te descubren de repente con la vocación de ir hacia adelante acompañado y lúcido. Todo lo que queda de vida. Esa extraña forma de madurez que se parece tanto a la felicidad. Es como volver a ese desordenado espacio infantil que se rodeaba naturalmente de un halo de eternidad. Esa sensación de valor supremo de la cotidianidad. Y es un regalo. Aunque sientas que este universo de tranquilas sensaciones aparece tardío, rezagado, como fuera de tiempo.
Nunca pude tolerar lo cursi. De hecho, mi vida ha sido una larga e intensa batalla contra el mal gusto. Si bien es justo decir que esta extraña sensación de descubrimiento –donde la clave de lo que viene radica en la simpleza de lo cotidiano– se parece mucho a esos libros de autoayuda en los que lo cursi se instala como el credo de los cortos de mente y espíritu, pero no: la simpleza no es nada simple, y mucho menos algo fácil. Es un camino de sacrificios y renuncias hasta el encuentro de la verdad desnuda, sin cosmética, sin puntos de vista, sin vueltas. Un aprendizaje sin anestesia. Una oportunidad para pocos.
Alex Gasquet. ©2011