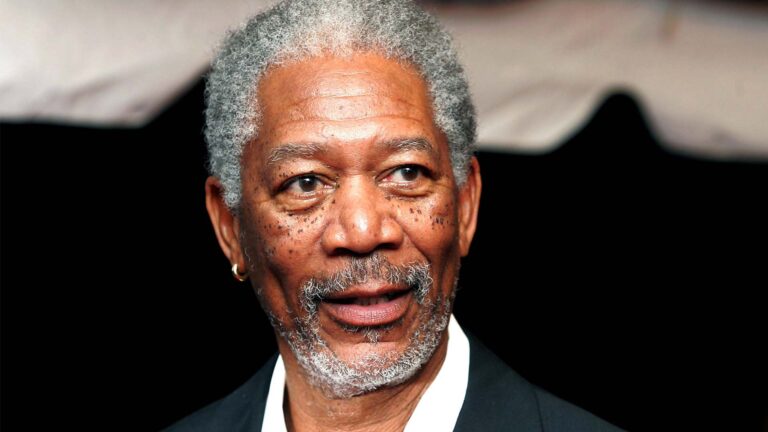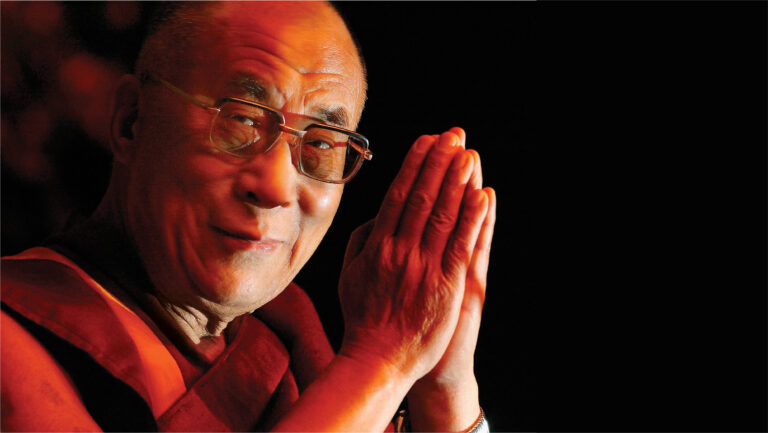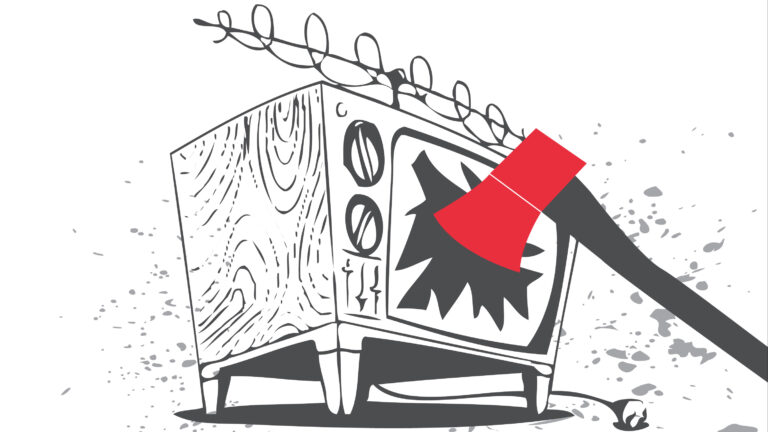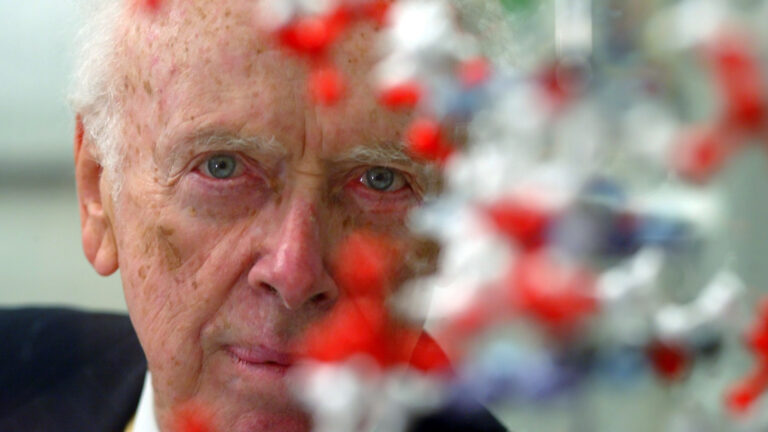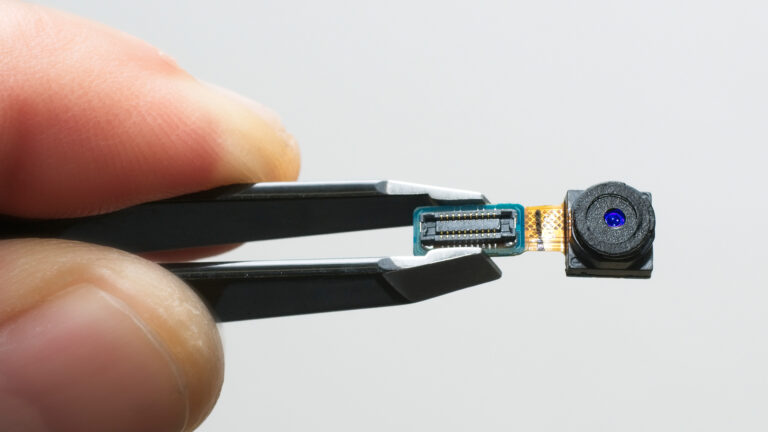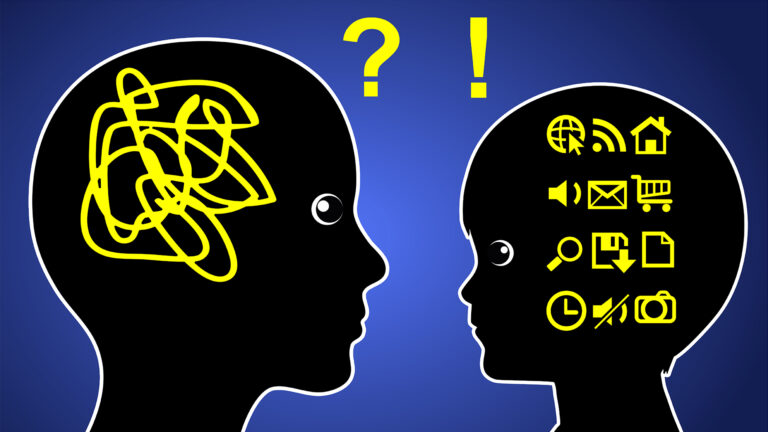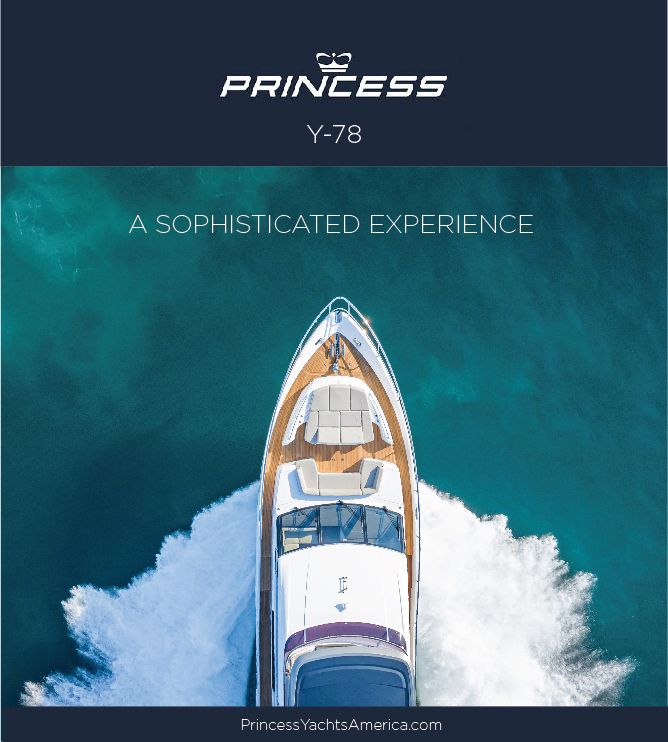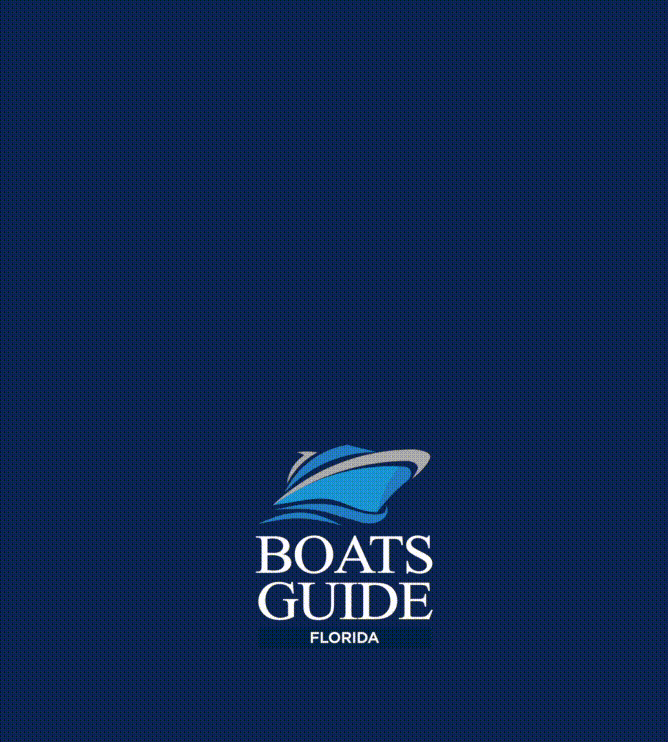La frase, no por repetida menos cierta, lejos de abrir un debate, se instala como una conclusión. Una obviedad que nunca estuvo tan vigente como en este siglo. Toda actividad, disciplina, conducta social o trabajo, cambia, muta, se transforma, en un proceso tan veloz como profundo. El tópico del momento es el síndrome del cambio. De un lado y del otro. Y de todos los lados posibles. Cambian las personas, cambian los juicios sobre los actos de las personas, cambian los roles, cambia la forma de ver la vida. Todo cambia. Excepto las instituciones. Hoy podemos ver cómo las legislaturas de la gran mayoría de los países no han legislado aun sobre el uso de internet, los medios sociales, la privacidad en línea, o el movimiento internacional de divisas. El cambio es algo que simplemente ocurre. Y el deber de las instituciones es acompañarlo desde el punto de vista jurídico y político. Hay conciencia de que la sociedad ha sufrido transformaciones enormes, en buena parte debido a una revolución tecnológica que ha desplazado el eje del sistema económico de lo industrial a lo financiero y de lo local a lo global y ha cambiado nuestra relación con el entorno cruzando a un ser analógico como el hombre con un escenario digital donde la visibilidad ha adquirido dimensiones insólitas. Pero pareciera que a mayor profundidad del cambio en la escena social y cotidiana, mayor es el deterioro del sistema político. Casi directamente proporcional. La política ha tomado conciencia de la necesidad del cambio. Pero el paso necesario para acompañar ese cambio y dar paso a una acción realmente transformadora implica un proceso de redistribución de poder que nadie parece estar dispuesto a dar. Hay una visión fatalista de la clase política que se siente amenazada por el cambio. Y esto genera un crecimiento brutal en el escepticismo y el desgano de la ciudadanía. Resignación. Descreimiento profundo. Pero lo verdaderamente fatal de la situación es que ese miedo a perder poder que experimenta la política profesional en Estados Unidos empuja cada vez mas a “nuestros” representantes a respaldarse en la hegemonía de un poder económico casi obsceno que día a día avanza imperturbable sobre nuestros derechos. Las grandes corporaciones saben del cambio. Mucho. Y lo utilizan para ganarse nuestras preferencias. Utilizan todas las herramientas actuales disponibles para adaptarse a las nuevas corrientes socioculturales y de consumo. Pero inmediatamente buscan la protección de la política para garantizar sus éxitos y desterrar toda amenaza de perdida económica. Y la política concede. Simple. Débil. Impotente.
Esa actitud negadora que define a los políticos habla de su cobardía y del embrutecimiento al que voluntariamente se someten al negar una realidad que los supera y los asusta. La demostración de inoperancia y desidia de la clase política se supera casi a diario. El miedo crece y multiplica la parálisis. El gobierno muestra un accionar pobre, casi impotente, contrastado con discursos sublimes que ya lejos de despertar la esperanza, hoy aburren y hasta ofenden. La oposición, en su desgarrada lucha por resolver su crisis de identidad culpa de todos sus males al partido gobernante en una actitud tan facilista como disparatada. Sería risueño si no fuera tan preocupante. Mientras el mundo cambia y cambia, la clase política pasó de ver al partido de la oposición como su adversario político a verlo como enemigo acérrimo. La incapacidad para ver en el otro alguna coincidencia en planes de Estado – no de partidos – los aleja cada vez mas dándole a la convivencia un carácter de enemistad eterna, irreconciliable, con la consecuente imposibilidad de dialogo alguno. El mundo cambia y cambia, mientras ellos dan cátedra de odio y miseria al tiempo que postergan las medidas institucionales que debieran regular el cambio.
Recuerdo que cuando Nelson Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica, su principal desafío fue alcanzar un piso de convivencia entre negros y blancos que permitiera una reconstrucción en paz en un proceso que él llamó de reconciliación nacional. Nelson Mandela estuvo preso 27 años de su vida en los que fue torturado y golpeado salvajemente. El enorme desafío era procesar sentimientos muy difíciles de soltar: Venganza, ira, e impotencia contenida por décadas. Convencer a sus pares de la conveniencia de perdonar y reconstruir. Casi una epopeya. Sin embargo, él supo caminar hacia el futuro con la profunda convicción que le daba la búsqueda del bien común. No puedo evitar comparar la conducta de un verdadero estadista con la intolerancia infantil y miserable de la clase política estadounidense donde una colección de super-egos nos aleja peligrosamente del intercambio democrático, consagrando al país a la parálisis en un entorno plagado de fundamentalismo anárquico. La responsabilidad por estar a la altura de las circunstancias debiera enseñarles que mas allá de las doctrinas está la razón como única herramienta para hacer lo que se debe. El mundo necesita un cambio que ayude a consolidar y administrar este escenario donde todo se transforma. En esta época de fanatismos y falsos profetas, sería saludable que la política como institución asuma que tapar el sol con la mano, puede resultarles un boomerang.
Que así sea.