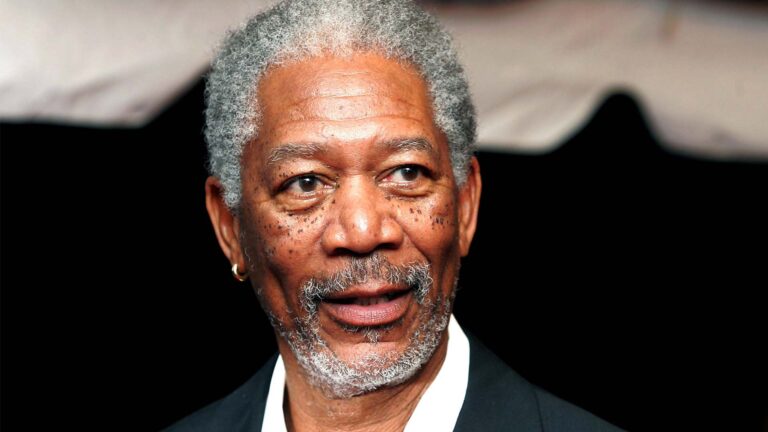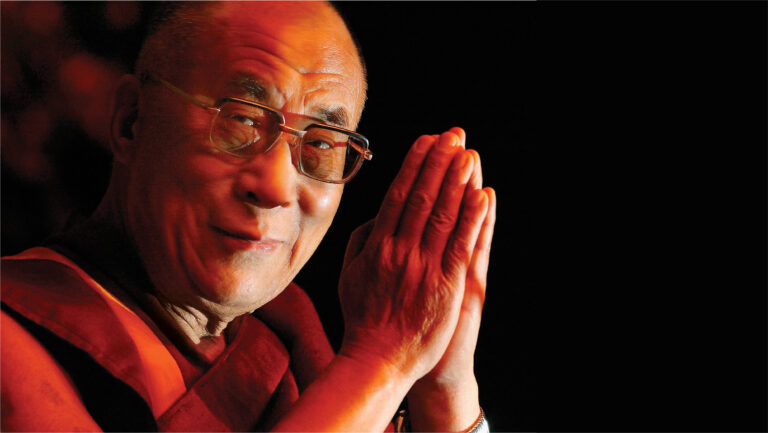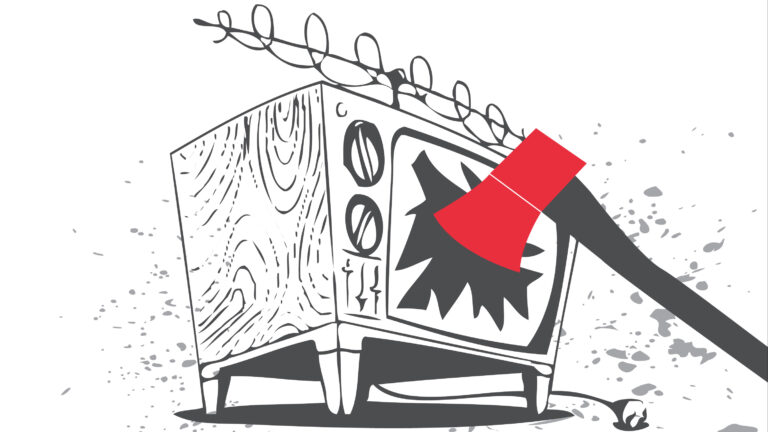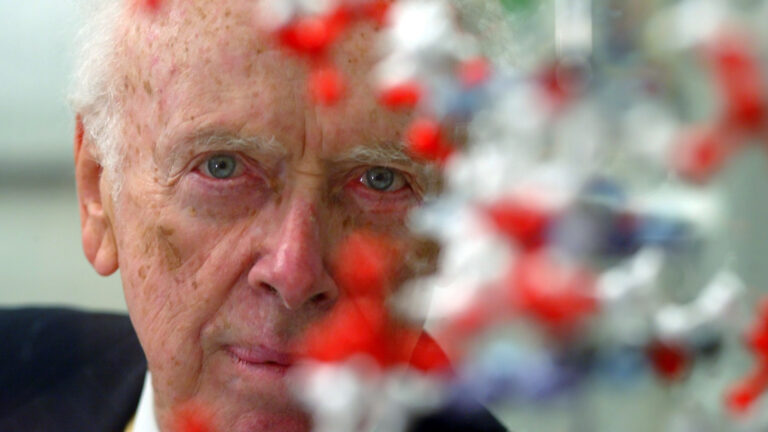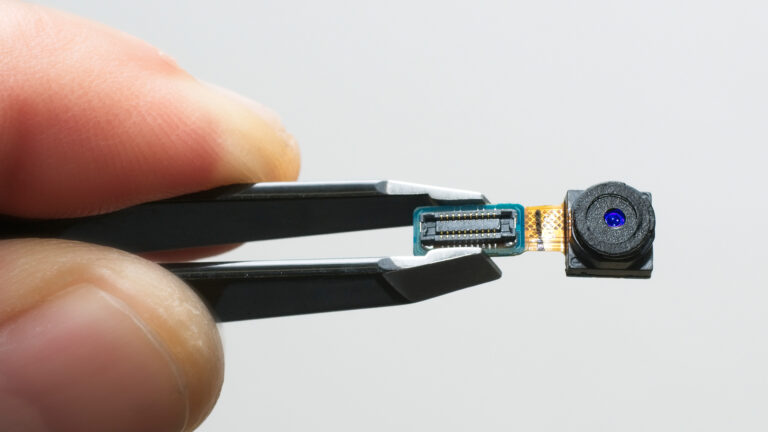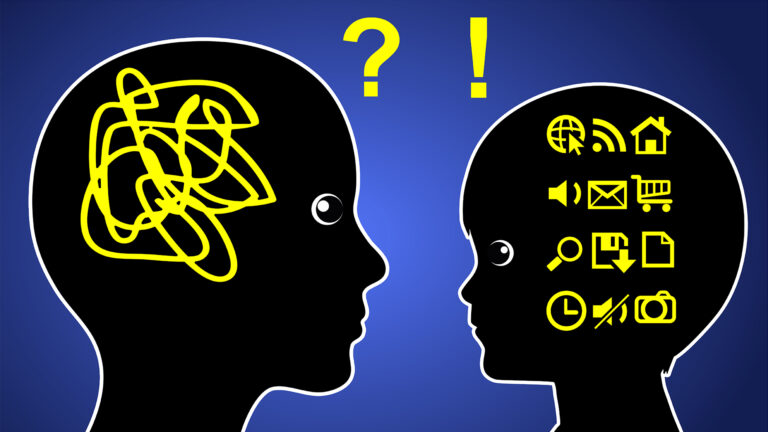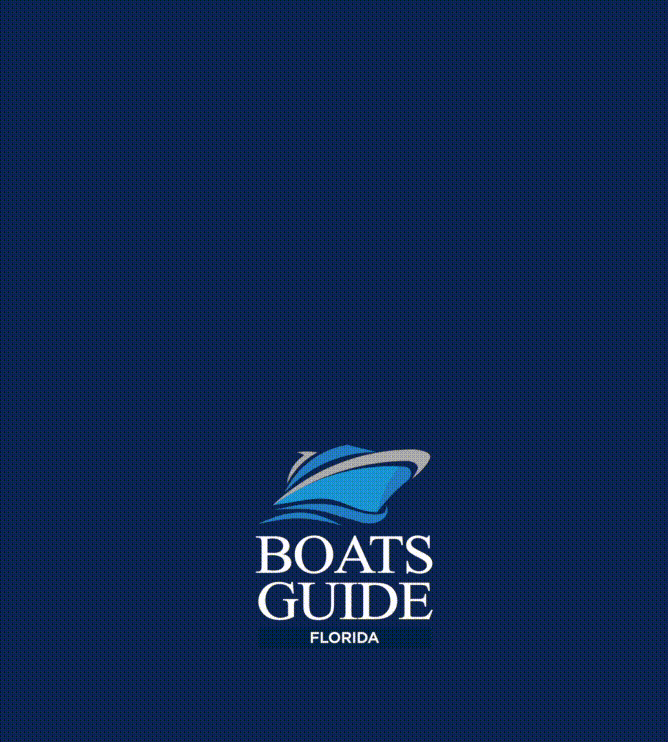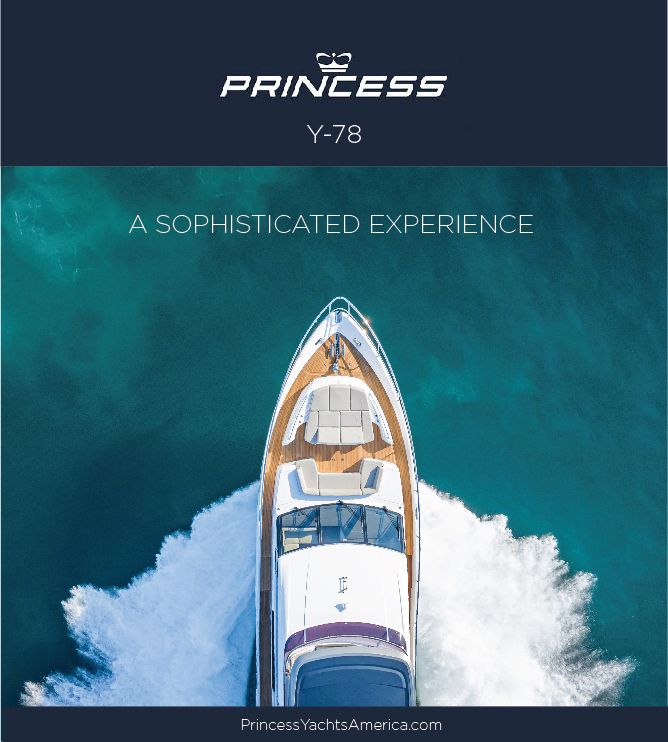Con quién casarse y cuándo: estas dos preguntas definen la existencia de toda mujer, con independencia de dónde se haya criado o de qué religión practique o deje de practicar. Quizás al final le gusten las mujeres en lugar de los hombres o quizá decida, lisa y llanamente, que no cree en el matrimonio. Da igual. Estas disyuntivas determinan su vida hasta que obtienen respuesta, aunque sea con un “nadie” y un “nunca”. Los hombres tienen sus propios problemas y éste no es uno de ellos. Al principio, la pregunta de con quién casarse se presenta como un teatrillo: una niña que saca un vestido de Blancanieves del baúl de los disfraces y que canta Mi príncipe vendrá ante un público imaginario de enanos culones. En la belleza, deduce, residen su poder y su encanto, y un novio guapo es la recompensa justa. Después, se da cuenta de que un vestido de poliéster inflamable con enaguas de tul no la convierte a una en princesa de verdad y de que la belleza reside en el ojo de quien mira; es decir, descubre su valor de mercado. En mi caso, eso sucedió una mañana de segundo curso; entonces entendí con una punzada fría y aguda por qué, a pesar de ser quien más corría y quien hacía más flexiones, no me gustaba la clase de gimnasia. Aquel día advertí que, cuando nos llevaba al patio, el profesor de gimnasia no me gastaba bromitas, como sí hacía con mis amigas (las guapas). Y así fue como lo supe: no soy guapa.
Con la pubertad llega una oportunidad más de hacer repaso de una misma. En cuarto curso fui la segunda de la clase a la que le crecieron los pechos y durante aquella primavera excepcionalmente cálida estuve ocultándolos bajo dos gruesos jerséis de lana, uno encima de otro, en la acertada suposición de que, cuando todo el mundo viera qué le estaba pasando a mi cuerpo, me vería arrojada bajo un foco de visibilidad que no estaba preparada para afrontar.
Quinto curso: dientes de conejo. Sexto: ortodoncia. Séptimo: popularidad. Siempre me había resultado fácil hacer amigos, chicos y chicas, pero entonces, además, empecé a recibir atenciones amorosas y los dos haces de aprobación social se entrelazaban en una corona. Mis amigas y yo nos pasábamos las clases intercambiando notitas dobladas y redobladas sobre los chicos que nos gustaban y practicábamos con primorosa caligrafía enlazada el apellido que un día adoptaríamos.
Cuando vi al equipo femenino de fútbol de la escuela calentando en círculo, con una chica en el centro dirigiendo los estiramientos, decidí que algún día yo también sería capitana de un equipo. En octavo se me pusieron curvas de guitarra, algo de lo que me enteré mientras nadaba en la piscina de la residencia para jubilados de mis abuelos, en Florida. Dos universitarios surgieron de la nada, se lanzaron en bomba al agua y volvieron a la superficie con el pelo destellante.
–A ésa va a haber que atarla corto –dijeron con lascivia y lo suficientemente alto para que mi madre, que leía sobre una tumbona, los oyera. Me sonrojé de placer y vergüenza, y de la vergüenza del placer. ¿Qué significaba aquello? Mi madre me explicó luego lo de mi “cuerpo bonito”.
La cercanía de noveno me volvió taciturna y nerviosa. Sospechaba que los trece años eran el anillo último y más exterior de la etapa final de la infancia y que aquellas diversiones inútiles que jamás se me había ocurrido cuestionar (horas y horas hojeando libros de fotografías en busca de un brazo pasado por alto entre los escombros de Pompeya o “rezando” a los dioses griegos, para mí los más plausibles) pronto parecerían inmaduras y poco adecuadas. Cuando cumplí catorce y entré en el instituto, tuve que renunciar al reino privado de mi vida imaginaria ante las demandas de aquel imperio más extenso, en el que las chicas que ya bebían cerveza y practicaban sexo, redactaban leyes nuevas que yo no quería acatar pero que tampoco podía ignorar.
Aparatos y pechos: así es como una chica llega a ser, sino una de las guapas, sí atractiva. Para los chicos, digo. La universidad es testigo de unos cuantos ajustes más: la grasa infantil se desvanece, la flor tardía echa curvas, la que solo es mona cultiva la envidia por los huesos afilados de la guapa… y así empieza el partido de verdad, que comienza en el campus y puede durar hasta dos décadas, la veintena y la treintena.
Algunas zanjan el asunto cuanto antes, por amor, deber o miedo. He logrado que algunas amigas que se consideran del montón me reconozcan que se quedaron con el primer marido que pillaron, dejando así solas en la cancha a las guapas y las tías buenas. Otras posponen lo inevitable todo lo que pueden, la emoción de la incertidumbre cada vez mayor con los años. Sus subterfugios son inescrutables para las románticas: ellas permanecen a la espera, expectantes, ansiosas.
Es complicado saber qué es más agotador: si la pura arbitrariedad de estar segura de que el gran amor puede aparecer en cualquier momento y lugar y cambiarte el destino en un instante (¡nunca se sabe quién puede aparecer al doblar la esquina!) o los esfuerzos de mantenimiento (manicura, ahuecado de raíces, ingles brasileñas, tratamientos faciales) que garantizan que estarás madura para la cosecha cuando llegue el momento.

Al final, seas tú quien elijas o la elegida, aceptes de buen grado o te resistas a regañadientes tú eres la que da el paso. Naces, creces, te casas. Pero… ¿y si no fuera así? ¿Y si una chica creciera igual que ellos, con el matrimonio como una idea abstracta y de futuro, algo sobre lo que pensar cuando sea adulta, que podría hacer o no hacer? ¿Qué pasaría?
En 2012 leí que Edna St. Vincent Millay, la primera soltera emblemática de Estados Unidos y mi poeta favorita de la infancia, había vivido en mi ciudad natal a principios de la década de 1900. Google Earth, por supuesto, no me bastaba. Alquilé un auto y conduje las cinco horas desde mi estudio en Brooklyn hasta la casa en la que crecí, en la costa de Massachusetts.
La noticia me había impactado, tanto por la emocionante cercanía de una mujer a la que admiro, como por no haberlo sabido hasta entonces. La gente de la histórica ciudad portuaria (así reza un cartel en la autovía) de Newburyport le damos un valor enorme a nuestro pasado: así es como compensamos nuestra irrelevancia de hoy en día. Todos los niños aprenden en el colegio que George Washington pasó una noche en lo que hoy es la biblioteca municipal. Y, al parecer, John Quincy Adams durmió en todas partes. Pero no reivindicamos nuestros legítimos derechos sobre una de las poetas más famosas del siglo XX. He de admitir que no fue la poesía de Millay lo que me motivó a hacer el viaje. Cuando yo tenía veintitrés años, mi madre murió de forma inesperada y, en los meses posteriores, me destrozó darme cuenta de que, sin nuestras conversaciones, que siempre creí que jamás me faltarían, no tenía ni la más remota idea de cómo darle sentido a mi vida.
De manera inconsciente al principio y algo más deliberada al final, comencé el largo proceso de recrear nuestras conversaciones; no con otras mujeres reales vivas, que sólo podrían ser burdas imitaciones de la madre que había perdido, sino con mujeres reales muertas, a las que acercarme con sigilo y llegar a conocer poco a poco, a través de las obras que nos dejaron y las que otros escribieron sobre ellas.
Hasta el momento, contando a Edna Millay, había cinco mujeres así: la articulista Maeve Brennan, la columnista Neith Boyce, la novelista Edith Wharton y la socióloga visionaria Charlotte Perkins Gilman. Había llegado a considerarlas mis “despertadoras”, un término que tomé prestado de Wharton, quien lo usó en su autobiografía, Una mirada atrás, para describir los libros y pensadores que la guiaron en su formación intelectual. Claro que la mía fue una educación más sentimental… Conocí a cada despertadora en una época distinta del tránsito a la adulta que, ya era hora de reconocerlo, terminé siendo. Acababa de cumplir cuarenta. Le había dado mucha importancia a aquel cumpleaños.
Quienes hemos sorteado las salidas hacia el matrimonio y los hijos tendemos a manejarnos por la treintena como conductoras sin carné, adultas sin permiso. Algunos días es maravilloso (¡somos unas delincuentes de la hostia en ese viaje en coche robado que es la vida!); otros, eres una adolescente “talludita” que coge prestado el auto de su padre y reza por que la policía no le dé el alto. En el proceso, decidí adoptar la fe de la famosa teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que sostiene que a los cuarenta años termina la “adultez temprana” y empieza la “adultez media”, y juré que cuando llegara ese día celebraría como es debido mi lugar en el mundo, sin importarme lo inquietante que me pareciera aceptar que ya no era joven. Mi amiga Alexandra y yo estuvimos seis meses planeando una fiesta en la playa para cuarenta personas, entre amigos comunes y familiares más cercanos, que se celebraría varios pueblos al sur de Newburyport el primer fin de semana de julio. Alexandra está casada y tiene dos hijos y, posiblemente por ello, abordó los preparativos (casi como para una boda) con más sangre fría que yo, que jamás había organizado un gran evento; en mi obsesión por ultimar hasta el detalle más ínfimo, el colmo llegó cuando traté de buscar el emblema perfecto.
 Tenía que ser sencillo, decidí, y náutico (un ancla, un clíper, un cangrejo), pero también un símbolo, representativo de la transición, una puerta que se abre mientras otra se cierra (Jano), o tal vez a horcajadas entre dos mundos (un centauro, un minotauro), pero, por supuesto, femenino (una arpía no, ¿una valkiria?). Tardé tanto en llegar a lo evidente que mis preparativos finales fueron todavía más frenéticos. La víspera de la fiesta me empeñé en recortar una sirena en linóleo (una habilidad que había puesto en práctica por última vez siendo monitora en un campamento de la YWCA, el verano antes de la universidad), llené un cacharro de tinta negra y me puse a estampar su silueta sinuosa sobre cuarenta paños de cocina de algodón a rayas rojas, uno para cada invitado, mientras mi nuevo novio, S., iba pegando diligentemente sobre cajas de cerillas pegatinas caseras con la sirena, algo alarmado, como reconoció más tarde, al ser testigo de lo que ocurre cuando, como mi familia lleva años diciendo, se me mete algo entre ceja y ceja. El corazón me bullía. ¿No había soñado de pequeña con ser una sirena y, de pronto, ya lo era? Nunca antes me había sentido tan entre dos aguas: con un pie en la juventud y otro en la adultez media; enamorada, pero viviendo sola; en una realidad medio invisible, medio estadística*, ya que en el transcurso de mi propia vida las filas de mujeres (y hombres) sin casar habían crecido a una velocidad de récord y su cifra había convertido lo que cuando yo tenía veintipico se veía como un estado marginal en una realidad demográfica tan abrumadora que ya no era posible cuestionar nuestra existencia. A la mañana siguiente, Martha, una amiga de la infancia que se había reinventado como cocinera para banquetes, llegó con varios cubos llenos de langostas y almejas. Nuestra amiga Alison, anticuaria, cubrió las mesas que habíamos alquilado con manteles a cuadros blancos y negros y candelabros de plata. Al igual que yo, y como todas las invitadas a la fiesta menos una, las dos eran sirenas sin casar. Sin duda me estaba arrojando hacia una revelación contra viento y marea, pero salió bien. La noche estaba despejada y era cálida. Al observar a mi familia mezclarse con amigos de todas las etapas de mi vida, algunos a quienes conocían de siempre y otros a quienes no habían visto jamás, empecé a notar un cambio de percepción, una consciencia cada vez mayor de que poseía no sólo un futuro, sino también un pasado. Era una sensación casi física, como si todo aquello que hubiera pensado o hecho se hubiera bordado en la larga cola de un vestido que ahora se arrastraba tras de mí allá adonde yo fuera. Cuando miré hacia atrás para contemplar aquella proeza de magia sobre seda, allí estaban los espectros de mis cinco despertadoras, sujetándola en el aire. Hasta entonces no había considerado a aquellas cinco mujeres como grupo y, a lo largo de las semanas que siguieron a la fiesta, me di cuenta de que no podía dejar de hacerlo. La mayor había nacido en 1860; la más joven, en 1917. Una era irlandesa, pero todas habían pasado su vida adulta en Estados Unidos (al menos, el principio de la vida adulta; una salió pitando a Francia cuando tenía cuarenta y pico). Aunque todas eran escritoras de distinta índole, no habían hecho amistad entre ellas. Estas mujeres llevaban conmigo más de una década y aun seguían siendo sobre todo abstracciones, espectros confinados al santuario invisible que existe entre el lector y la página, como si no hubieran sido en algún momento personas reales que caminaron sobre esta misma tierra para bregar con sus propias y particularísimas circunstancias personales e históricas.
Tenía que ser sencillo, decidí, y náutico (un ancla, un clíper, un cangrejo), pero también un símbolo, representativo de la transición, una puerta que se abre mientras otra se cierra (Jano), o tal vez a horcajadas entre dos mundos (un centauro, un minotauro), pero, por supuesto, femenino (una arpía no, ¿una valkiria?). Tardé tanto en llegar a lo evidente que mis preparativos finales fueron todavía más frenéticos. La víspera de la fiesta me empeñé en recortar una sirena en linóleo (una habilidad que había puesto en práctica por última vez siendo monitora en un campamento de la YWCA, el verano antes de la universidad), llené un cacharro de tinta negra y me puse a estampar su silueta sinuosa sobre cuarenta paños de cocina de algodón a rayas rojas, uno para cada invitado, mientras mi nuevo novio, S., iba pegando diligentemente sobre cajas de cerillas pegatinas caseras con la sirena, algo alarmado, como reconoció más tarde, al ser testigo de lo que ocurre cuando, como mi familia lleva años diciendo, se me mete algo entre ceja y ceja. El corazón me bullía. ¿No había soñado de pequeña con ser una sirena y, de pronto, ya lo era? Nunca antes me había sentido tan entre dos aguas: con un pie en la juventud y otro en la adultez media; enamorada, pero viviendo sola; en una realidad medio invisible, medio estadística*, ya que en el transcurso de mi propia vida las filas de mujeres (y hombres) sin casar habían crecido a una velocidad de récord y su cifra había convertido lo que cuando yo tenía veintipico se veía como un estado marginal en una realidad demográfica tan abrumadora que ya no era posible cuestionar nuestra existencia. A la mañana siguiente, Martha, una amiga de la infancia que se había reinventado como cocinera para banquetes, llegó con varios cubos llenos de langostas y almejas. Nuestra amiga Alison, anticuaria, cubrió las mesas que habíamos alquilado con manteles a cuadros blancos y negros y candelabros de plata. Al igual que yo, y como todas las invitadas a la fiesta menos una, las dos eran sirenas sin casar. Sin duda me estaba arrojando hacia una revelación contra viento y marea, pero salió bien. La noche estaba despejada y era cálida. Al observar a mi familia mezclarse con amigos de todas las etapas de mi vida, algunos a quienes conocían de siempre y otros a quienes no habían visto jamás, empecé a notar un cambio de percepción, una consciencia cada vez mayor de que poseía no sólo un futuro, sino también un pasado. Era una sensación casi física, como si todo aquello que hubiera pensado o hecho se hubiera bordado en la larga cola de un vestido que ahora se arrastraba tras de mí allá adonde yo fuera. Cuando miré hacia atrás para contemplar aquella proeza de magia sobre seda, allí estaban los espectros de mis cinco despertadoras, sujetándola en el aire. Hasta entonces no había considerado a aquellas cinco mujeres como grupo y, a lo largo de las semanas que siguieron a la fiesta, me di cuenta de que no podía dejar de hacerlo. La mayor había nacido en 1860; la más joven, en 1917. Una era irlandesa, pero todas habían pasado su vida adulta en Estados Unidos (al menos, el principio de la vida adulta; una salió pitando a Francia cuando tenía cuarenta y pico). Aunque todas eran escritoras de distinta índole, no habían hecho amistad entre ellas. Estas mujeres llevaban conmigo más de una década y aun seguían siendo sobre todo abstracciones, espectros confinados al santuario invisible que existe entre el lector y la página, como si no hubieran sido en algún momento personas reales que caminaron sobre esta misma tierra para bregar con sus propias y particularísimas circunstancias personales e históricas.
* Las estadísticas varían según la edad y son, por tanto, difíciles de determinar. En septiembre de 2014, la Oficina del Censo de Estados Unidos señaló que, en 2013, 105 millones de personas de 18 años o más nunca se habían casado, divorciado o enviudado y que el 53% eran mujeres. Ese mismo mes, la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo anunció que en agosto de 2014 había 124,6 millones de estadounidenses solteros, o el 50,2% de la población (frente al 37% de 1976), lo que permitió a los medios afirmar que el número de estadounidenses solteros supera ya al de casados, aunque hay que tener en cuenta que incluían a los de 16 años o más.