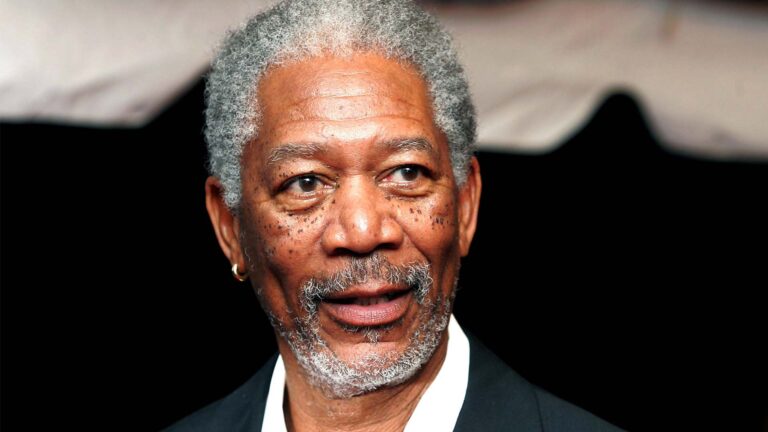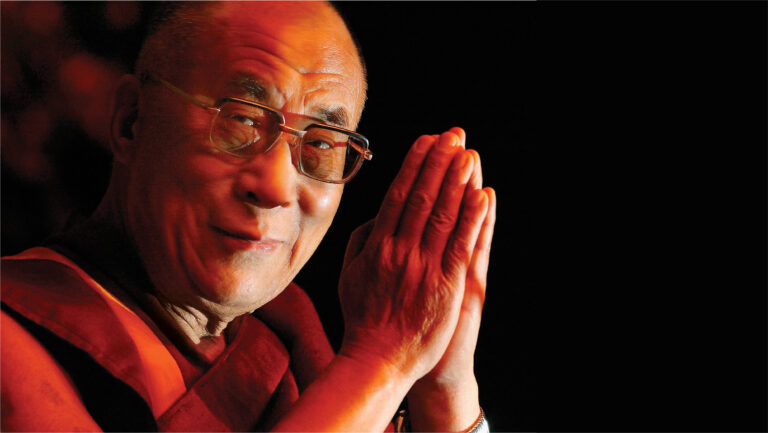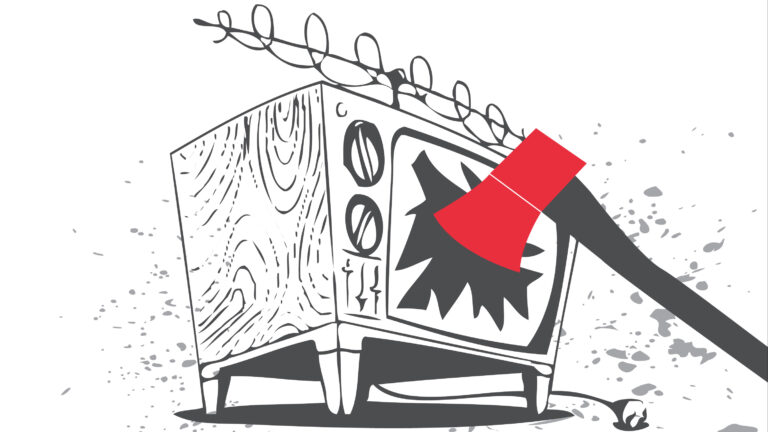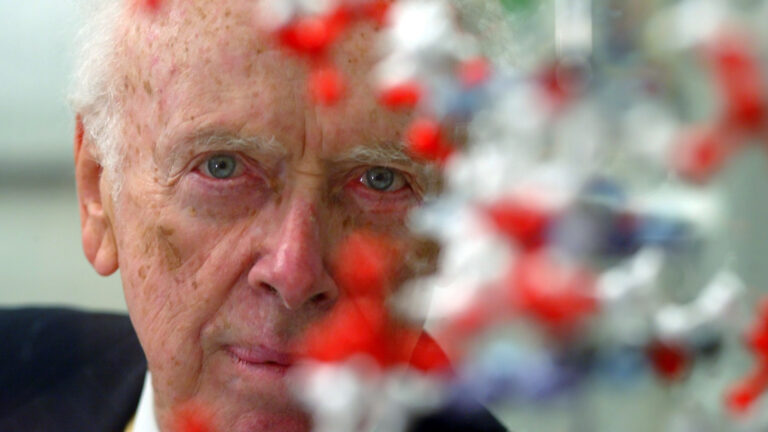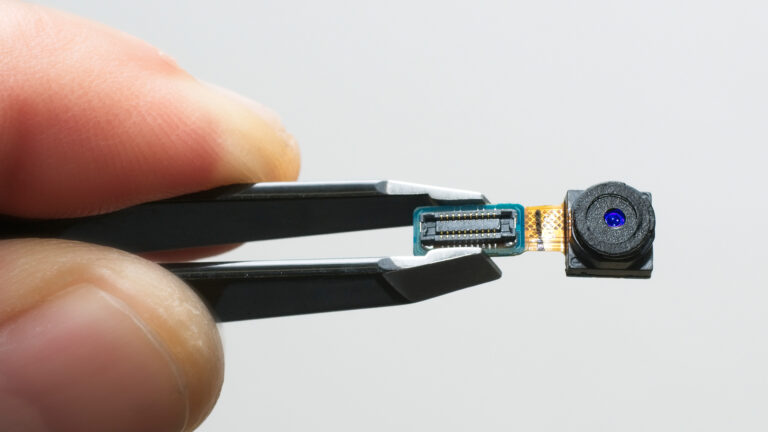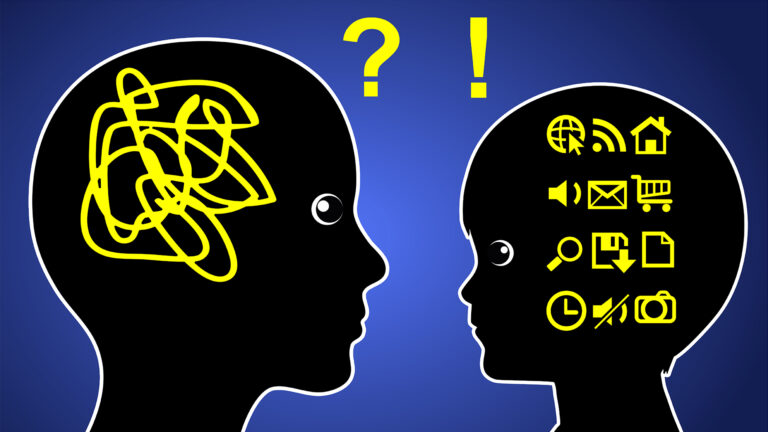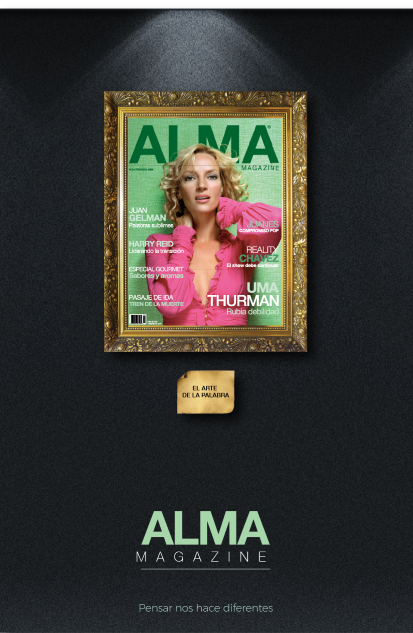De fondo se escucha el primero de los cinco llamados diarios a la Mezquita. “Alá es grande”, ora el moaddín desde el alminar (la torre de la Mezquita). La letanía, un canto en árabe que asciende y desciende en el aire, un rezo, un lamento que todos oyen, es la señal. Es la hora de rezar para todo buen musulmán. Mohamed clava la vista en mis hombros desnudos, aburridamente desnudos, occidentalmente descubiertos. Elegí la camiseta sin mangas porque aquí en Tánger el calor es insoportable. En esta parte del mundo, que ya es Africa, el mes de julio es un calvario de sudor y tierra pegada al cuerpo. El resto de mi atuendo es una falda larga, hasta el suelo, oscura y poco reveladora, porque me habían dicho, que es mejor ir cubierta para no ofender a los hombres ni tentar a quién sabe qué demonios. Pero ahí están mis hombros bronceados al aire para denunciarme como turista. Para volverme un objeto, un poco irreverente en las calles tangerinas. La tienda de Mohamed es una de las mejores provistas del zocco (mercado) de Tánger.
 Tapices con inscripciones en árabe, narguiles de vidrio hinchado, espejos, cuencos platinados, souvenirs exóticos y una enredadera de chilabas (el atuendo típico marroquí) y caftanes (camisas también típicas), que cuelga de las paredes. Los hay bordados, discretos, rutilantes, de fiesta y de calle, de todos los colores imaginables. Me invita a subir al primer piso, donde la tienda es más grande de lo previsto –como sucede en muchos casos aquí: una puerta diminuta es la entrada a un gigantesco salón abarrotado de objetos de toda especie–, y el calor se espesa como un té hirviendo. Me pregunta por mi color preferido y antes de escuchar la respuesta me ofrece, por setenta dirhams (unos siete euros), una camisa rosa, que cubre púdicamente hasta las rodillas y, por supuesto, esconde los hombros. Mohamed no está dispuesto a regatear. Su condición de hombre respetado en el zoco, su tienda imponente y sus modales mundanos intimidan, condicionando ese juego agotador de oferta y contraoferta que es casi obligatorio en la ciudad. Mientras re visa los trajes inicia un monólogo de inconfundible tinte moral. “La mujer debe ir cubierta para no despertar el deseo de otro hombre que no sea su esposo”. “Las formas femeninas –dice, con las manos perdidas en la maleza de géneros– tienen que estar ocultas. Si se ve el cuerpo, el vecino tendrá fantasías, y si el vecino tiene fantasías, la mujer puede querer ser infiel. Y si es infiel, está incumpliendo las reglas coránicas, y la sociedad peligra”. Y eso, claro, no es algo que nadie esté necesitando. Me quedo muda. De pronto me siento culpable por estar complotando con el orden de este país extraño, de ser una rompehogares, una inmoral. Mohamed nota mi incomodidad y sonríe, sacudiendo su cabeza envuelta en un turbante tan blanco como su chilaba. Me pide que nos tomemos una fotografía juntos y me da una tarjeta en la que anota el número de su teléfono móvil –porque aquí todos llevan el signo de la globalización de las comunicaciones debajo de sus vestidos. En Tánger, los teléfonos celulares triplican a los de línea– y me invita a cenar con él y unos amigos franceses, ingleses y alemanes que están de visita, “para hablar de filosofía, de política y del Corán”. Me tiende la mano, gentil y sofisticado, y me acompaña hasta la puerta. “Bienvenida a Tánger”, me dice, mientras se va, arrastrando sus sandalias, siguiendo el camino sonoro e invisible del segundo llamado a la Mezquita. El olor de las calles de Tánger se pega en la garganta, en la nariz. Los aromas se amalgaman, cabalgan sobre sí mismos, y crean una identidad perfumada que sólo aquí existe: el mar, el embriagador perfume del condimento y la basura se mezclan y adhieren a la piel. Las calles de la Medina, la parte más antigua de la ciudad, son un laberinto descascarado, ocre y a media luz. Tienen el encanto brusco e irresistible que vibra en toda la ciudad, un aire de nobleza envejecida, de tesoro obsoleto y corroído por el salitre y la pobreza. Cada calle deriva en otra, más o menos oscura, más o menos angosta, minada de tiendas de recuerdos, de tapetes y de zapatillas de imitación. Los comerciantes saludan, invitan, preguntan de dónde soy, me dan la bienvenida a Marruecos. En la puerta de una tienda un hombre recostado sobre el umbral, vestido con una chilaba gruesa y oscura, escucha una radio local. El conductor, imagino, debe estar contando bromas. El hombre ríe y se abanica. Voy buscando el mercado de alimentos entre calles sin nombre. Se me acerca un muchacho. Va descalzo, tiene apenas dos dientes y balbucea en francés. Le hago señas de que no entiendo, y me acerco. Abre la mano y allí, en su palma sudada, me enseña un rectángulo de una pasta verde oscura. “Cheap, cheap”, apura. Es uno de los tantos vendedores de hachís que abordan a los turistas desprevenidos. Tánger tiene una larga tradición en la producción y exportación de esta resina de la planta de marihuana. De una tienda sale un anciano y ahuyenta al vendedor. Este se aleja sin protestas, con el hachís sin vender. El vendedor se disculpa, me desea que Alá esté conmigo y sonríe con la amabilidad sencilla de los tangerinos. Dicen que es peligroso comprar drogas en Tánger. Que los mismos vendedores denuncian a los incautos, y que la policía los espera cerca para detenerlos.
Tapices con inscripciones en árabe, narguiles de vidrio hinchado, espejos, cuencos platinados, souvenirs exóticos y una enredadera de chilabas (el atuendo típico marroquí) y caftanes (camisas también típicas), que cuelga de las paredes. Los hay bordados, discretos, rutilantes, de fiesta y de calle, de todos los colores imaginables. Me invita a subir al primer piso, donde la tienda es más grande de lo previsto –como sucede en muchos casos aquí: una puerta diminuta es la entrada a un gigantesco salón abarrotado de objetos de toda especie–, y el calor se espesa como un té hirviendo. Me pregunta por mi color preferido y antes de escuchar la respuesta me ofrece, por setenta dirhams (unos siete euros), una camisa rosa, que cubre púdicamente hasta las rodillas y, por supuesto, esconde los hombros. Mohamed no está dispuesto a regatear. Su condición de hombre respetado en el zoco, su tienda imponente y sus modales mundanos intimidan, condicionando ese juego agotador de oferta y contraoferta que es casi obligatorio en la ciudad. Mientras re visa los trajes inicia un monólogo de inconfundible tinte moral. “La mujer debe ir cubierta para no despertar el deseo de otro hombre que no sea su esposo”. “Las formas femeninas –dice, con las manos perdidas en la maleza de géneros– tienen que estar ocultas. Si se ve el cuerpo, el vecino tendrá fantasías, y si el vecino tiene fantasías, la mujer puede querer ser infiel. Y si es infiel, está incumpliendo las reglas coránicas, y la sociedad peligra”. Y eso, claro, no es algo que nadie esté necesitando. Me quedo muda. De pronto me siento culpable por estar complotando con el orden de este país extraño, de ser una rompehogares, una inmoral. Mohamed nota mi incomodidad y sonríe, sacudiendo su cabeza envuelta en un turbante tan blanco como su chilaba. Me pide que nos tomemos una fotografía juntos y me da una tarjeta en la que anota el número de su teléfono móvil –porque aquí todos llevan el signo de la globalización de las comunicaciones debajo de sus vestidos. En Tánger, los teléfonos celulares triplican a los de línea– y me invita a cenar con él y unos amigos franceses, ingleses y alemanes que están de visita, “para hablar de filosofía, de política y del Corán”. Me tiende la mano, gentil y sofisticado, y me acompaña hasta la puerta. “Bienvenida a Tánger”, me dice, mientras se va, arrastrando sus sandalias, siguiendo el camino sonoro e invisible del segundo llamado a la Mezquita. El olor de las calles de Tánger se pega en la garganta, en la nariz. Los aromas se amalgaman, cabalgan sobre sí mismos, y crean una identidad perfumada que sólo aquí existe: el mar, el embriagador perfume del condimento y la basura se mezclan y adhieren a la piel. Las calles de la Medina, la parte más antigua de la ciudad, son un laberinto descascarado, ocre y a media luz. Tienen el encanto brusco e irresistible que vibra en toda la ciudad, un aire de nobleza envejecida, de tesoro obsoleto y corroído por el salitre y la pobreza. Cada calle deriva en otra, más o menos oscura, más o menos angosta, minada de tiendas de recuerdos, de tapetes y de zapatillas de imitación. Los comerciantes saludan, invitan, preguntan de dónde soy, me dan la bienvenida a Marruecos. En la puerta de una tienda un hombre recostado sobre el umbral, vestido con una chilaba gruesa y oscura, escucha una radio local. El conductor, imagino, debe estar contando bromas. El hombre ríe y se abanica. Voy buscando el mercado de alimentos entre calles sin nombre. Se me acerca un muchacho. Va descalzo, tiene apenas dos dientes y balbucea en francés. Le hago señas de que no entiendo, y me acerco. Abre la mano y allí, en su palma sudada, me enseña un rectángulo de una pasta verde oscura. “Cheap, cheap”, apura. Es uno de los tantos vendedores de hachís que abordan a los turistas desprevenidos. Tánger tiene una larga tradición en la producción y exportación de esta resina de la planta de marihuana. De una tienda sale un anciano y ahuyenta al vendedor. Este se aleja sin protestas, con el hachís sin vender. El vendedor se disculpa, me desea que Alá esté conmigo y sonríe con la amabilidad sencilla de los tangerinos. Dicen que es peligroso comprar drogas en Tánger. Que los mismos vendedores denuncian a los incautos, y que la policía los espera cerca para detenerlos.
 Después de la independencia, de que Marruecos dejara de ser colonia y protectorado portugués, español, francés, comenzó su manso declive. Tánger era un diamante lujurioso frente a las costas europeas. Era el refugio para espías de la Segunda Guerra Mundial, para los desertores, los asesinos, los traficantes del Rif, los bohemios. Aquí vivió el escritor norteamericano Paul Bowles, y escribió Déjala caer y El cielo protector, la novela que enamoró a Bernando Bertolucci y que lo obligó a internarse para filmar en las arenas marroquíes. Aquí recibió, como anfitrión sibarita, a otros escritores –William Burroughs, cuya novela El almuerzo desnudo transcurre en una Tánger imaginaria; Jack Kerouac, Tennessee Williams, Gregory Corso, Djuna Barnes– que encontraban en la ciudad el perfecto sitio para el pecado y el gozo terrenal. Aquí consumían kif, majoun, bebían alcohol y se perdían en las calles laberínticas en busca de muchachos y jovencitas dispuestos a ser sus amantes casuales. Iban al Café Hafa, con una maravillosa vista al mar, fumaban y observaban el caprichoso movimiento de los barcos. Aquí, a mediados de 1800, Delacroix, alojado en el Dar Niaba, antiguo consulado francés emplazado en la Rue des Siaghine, encontró una luz fascinante y pintó, inspirado, sus obras Ruelle á Tanger y La noce juive au Maroc. Degas y Boldini durmieron en el mítico Hotel Continental, tras recorrer la medina, y se enamoraron de la vista de la bahía desde sus habitaciones, de lo exótico y la estética árabe. Aquí Matisse inventó su vibrante azul matisse, después de que su amiga Gertrude Stein lo convenciera de que Tánger era un lugar único en el mundo. “¡El paraíso existe!”, dicen que gritó el pintor cuando llegó, en 1911, ligero de equipaje, para hospedarse en la habitación 35 del Hotel Villa de France. En el Café Hafa, bebiendo té con menta, escribió: “La revelación me llegó de Oriente”. Truman Capote recorrió la necrópolis fenicia, caminó sobre las tumbas sin nombre, ascendió a la Kasbah y se mojó los zapatos en las Cuevas de Hércules, donde la marea cubre las piedras que, según la leyenda, aún conservan las huellas del poderoso héroe. Hoy el Hotel Continental es una vieja madama crepuscular que aún se las arregla para mantener su dignidad de antigua diva. En el pórtico, una gata y sus crías raquíticas buscan alimento entre las piedras. En el Café Hafa se sientan los hombres y las nubes de humo tejen una atmósfera viscosa. No hay mujeres, por supuesto aquí tampoco, o en el Café de París, o en cualquiera de los bares que miran al mar. Sólo los hombres pueden derrochar allí las horas. No beben alcohol, pues el Islam lo prohíbe. “Las bebidas alcohólicas, el juego, los ídolos y las rifas son sólo un sucio trabajo de Satán; alejáos de ellos para que podáis prosperar. Satán sólo pretende fomentar la enemistad y la envidia entre vosotros por medio de las bebidas alcohólicas y el juego e impedir el recuerdo de Dios en vosotros y de la oración ¿aún así no os abstendréis?” (Corán 5,90-91). Sin embargo, en los hoteles para turistas o en algunos sitios clandestinos, los locales beben hasta caer rendidos. Tánger es una Babel de la supervivencia: la memoria de la colonia se estampa en las conversaciones cotidianas. Aquí, un hombre que no sabe leer ni escribir habla francés, inglés y un español decente. Aquí la Medina se abraza a las nuevas construcciones ostentosas, de arquitectura moderna y sospechosamente próspera. Tánger conserva ese aire canalla, de trampa y misterio, de ilegalidad y añoranza. Hoy el turismo europeo inyecta vida y divisas en la vida cotidiana y sólo quedan algunos pocos rancios nobles españoles que se escapan, en yates privados, a recordar épocas de fiesta y desborde en hoteles de lujo sobre la playa.
Después de la independencia, de que Marruecos dejara de ser colonia y protectorado portugués, español, francés, comenzó su manso declive. Tánger era un diamante lujurioso frente a las costas europeas. Era el refugio para espías de la Segunda Guerra Mundial, para los desertores, los asesinos, los traficantes del Rif, los bohemios. Aquí vivió el escritor norteamericano Paul Bowles, y escribió Déjala caer y El cielo protector, la novela que enamoró a Bernando Bertolucci y que lo obligó a internarse para filmar en las arenas marroquíes. Aquí recibió, como anfitrión sibarita, a otros escritores –William Burroughs, cuya novela El almuerzo desnudo transcurre en una Tánger imaginaria; Jack Kerouac, Tennessee Williams, Gregory Corso, Djuna Barnes– que encontraban en la ciudad el perfecto sitio para el pecado y el gozo terrenal. Aquí consumían kif, majoun, bebían alcohol y se perdían en las calles laberínticas en busca de muchachos y jovencitas dispuestos a ser sus amantes casuales. Iban al Café Hafa, con una maravillosa vista al mar, fumaban y observaban el caprichoso movimiento de los barcos. Aquí, a mediados de 1800, Delacroix, alojado en el Dar Niaba, antiguo consulado francés emplazado en la Rue des Siaghine, encontró una luz fascinante y pintó, inspirado, sus obras Ruelle á Tanger y La noce juive au Maroc. Degas y Boldini durmieron en el mítico Hotel Continental, tras recorrer la medina, y se enamoraron de la vista de la bahía desde sus habitaciones, de lo exótico y la estética árabe. Aquí Matisse inventó su vibrante azul matisse, después de que su amiga Gertrude Stein lo convenciera de que Tánger era un lugar único en el mundo. “¡El paraíso existe!”, dicen que gritó el pintor cuando llegó, en 1911, ligero de equipaje, para hospedarse en la habitación 35 del Hotel Villa de France. En el Café Hafa, bebiendo té con menta, escribió: “La revelación me llegó de Oriente”. Truman Capote recorrió la necrópolis fenicia, caminó sobre las tumbas sin nombre, ascendió a la Kasbah y se mojó los zapatos en las Cuevas de Hércules, donde la marea cubre las piedras que, según la leyenda, aún conservan las huellas del poderoso héroe. Hoy el Hotel Continental es una vieja madama crepuscular que aún se las arregla para mantener su dignidad de antigua diva. En el pórtico, una gata y sus crías raquíticas buscan alimento entre las piedras. En el Café Hafa se sientan los hombres y las nubes de humo tejen una atmósfera viscosa. No hay mujeres, por supuesto aquí tampoco, o en el Café de París, o en cualquiera de los bares que miran al mar. Sólo los hombres pueden derrochar allí las horas. No beben alcohol, pues el Islam lo prohíbe. “Las bebidas alcohólicas, el juego, los ídolos y las rifas son sólo un sucio trabajo de Satán; alejáos de ellos para que podáis prosperar. Satán sólo pretende fomentar la enemistad y la envidia entre vosotros por medio de las bebidas alcohólicas y el juego e impedir el recuerdo de Dios en vosotros y de la oración ¿aún así no os abstendréis?” (Corán 5,90-91). Sin embargo, en los hoteles para turistas o en algunos sitios clandestinos, los locales beben hasta caer rendidos. Tánger es una Babel de la supervivencia: la memoria de la colonia se estampa en las conversaciones cotidianas. Aquí, un hombre que no sabe leer ni escribir habla francés, inglés y un español decente. Aquí la Medina se abraza a las nuevas construcciones ostentosas, de arquitectura moderna y sospechosamente próspera. Tánger conserva ese aire canalla, de trampa y misterio, de ilegalidad y añoranza. Hoy el turismo europeo inyecta vida y divisas en la vida cotidiana y sólo quedan algunos pocos rancios nobles españoles que se escapan, en yates privados, a recordar épocas de fiesta y desborde en hoteles de lujo sobre la playa.
En la puerta del mercado de alimentos, una mujer acuna a una niñita que babea y gira los ojos sin rumbo fijo. Debe tener unos cuatro o cinco años, pero no puede hablar ni mantener la cabeza erguida. La mujer pide limosna y enumera desgracias en dialecto bereber. Los únicos que la miran son turistas. Los demás parecen acostumbrados a vivir con las hordas de mendigos que blanden a sus hijos enfermos y que se apuestan en las esquinas aguardando la compasión ajena. La puerta del mercado es diminuta, pero otra vez, dentro es un mundo desordenado y encantador. Hay mujeres bereberes (una de las etnias más antiguas que habitan en Marruecos) vendiendo queso artesanal que envuelven en hojas de plantas para mantenerlo a una temperatura fresca. El calor es asesino: en verano Marruecos es una lengua roja y seca que se desmaya a los pies del mar. Sentadas en el suelo, las campesinas enseñan los rostros sin velo, pero se cubren el cuerpo con chilabas rústicas. Llevan las cinturas envueltas en una larga cinta de género que les da la vuelta treinta veces. Así se oculta el contorno. Así se vedan las formas. Los pasillos del mercado huelen a carne, a sangre fresca y a comino. Los condimentos, presentados en pirámides inmóviles, son esculturas absurdas y aromatizadas. Hay puestos que venden aceitunas, de todas las formas y sabores. Por treinta dirhams las compro negras, verdes y rojas, condimentadas con picantes incógnitos. Por diez dirhams, varios panes de trigo crujientes. El vendedor es cálido y sugiere, con delicadeza, que cuide mi bolso. “Mucho ladrón”, se excusa. A diferencia de lo que se acostumbra ver al otro lado del mundo, aquí la mayoría de los que compran y venden son hombres. Una ristra de pollos degollados y pelados soporta las intrusiones voladoras de las moscas. Al lado, media docena de conejos con piel, sin una herida en todo el cuerpo, se balancean en una danza mórbida. A diez pasos, un griterío. Un enjambre de turbantes y velos rodea a los eternos puestos de venta de pescado. No hay refrigeración. En el suelo, una cabeza de pescado se convierte en el balón de un improvisado partido de fútbol entre niños mendigos. A un lado del boulevard marítimo, la arena es blanca, tan blanca que hiere los ojos. Son las tres de la tarde y la playa está llena de hombres que juegan al fútbol, toman sol, indolentes, o juegan en el agua. No hay una sola mujer a la vista. Ni siquiera niñas. “No se cambie frente a los hombres”, me advierten. Un modo de avisar que aquí, en Tánger, no está bien visto que una mujer se pasee en traje de baño por los dominios del lobo. Cuando el sol cae, llegan algunas madres con sus hijos. El clima sigue siendo bochornoso, pero ellas se sientan en la arena, en grupos homogéneos, y miran hacia el mar. Hacia España, sólo catorce kilómetros de distancia, tan próxima y tan esquiva. Dos hombres negros, subsaharianos, en cuclillas, señalan el horizonte, con los ojos llenos de huida. Varias adolescentes caminan descalzas por la costa, tomadas de la mano. Muchas de ellas llevan chilabas, pero intentan disimularlas con vestidos superpuestos, camisetas, cinturones. Llevan los ojos untados en kohl renegrido, que delinea el contorno de los ojos y protege la visión y se retocan el carmín de los labios con piedras rojizas bereberes, que humedecen con saliva. Un grupo de muchachos persigue a las chicas. Van vestidos como rappers americanos: musculosas, colgantes con el signo dólar brillando en el pecho, bandanas, jeans de presidiario enormes, sombreros.

El altoparlante de la mezquita ruge un nuevo rezo. Una nueva llamada a la oración. El de la playa escupe los aullidos a la árabe de Shakira, cantándoles a los ojos negros. Los sonidos se confunden y el resultado es caótico. Alá y los ojos así se mezclan, como todo aquí en Tánger. Las prendas con etiquetas del Corte Inglés y el Corán. Los burros que transportan cubos de agua y los cybercafés que se anuncian en balcones derruidos. Los turistas oliendo a perfume francés y los minitaxis que suben a pasajeros que no se conocen entre sí y que quieren llegar a diferentes destinos. La estampa del rey y los anuncios de Coca-Cola en árabe. Los restaurantes que ofrecen deliciosos cous cous guisado, shawarma y té negro con un McDonald’s de menú intraducible. El rey Mohamed VI, conocido como “el Rey de los pobres”, ha buscado flexibilizar las relaciones intestinas de su país, modificando los códigos familiares (mudwana), buscando una mayor integración de la mujer en la sociedad. Y también se ha demostrado más tolerante a la occidentalización y la modernización de su país, uno de los más moderados del mundo árabe.
Fátima grita, escandalizada. “¡Me quiere arruinar!”. Sus ojos son dos carbones incandescentes que se fijan en mi bolso. Los tenderos, a los lados, observan sonriendo. Asintiendo con la cabeza, en un lenguaje de gestos mudos que desconozco. Fátima se toma la cabeza con las manos y dispara un rosario de palabras destempladas. No puedo comprar sin regatear. Fátima mira hacia otro lado y no me habla. Le ofrezco 60 dirhams por la camisa bordada. Gira la cabeza y me pregunta: “¿Usted, chica, casada?”. Le explico que no, y que mi prometido me espera a 12 mil kilómetros, en casa. Se alborota y, bajando la voz, sugiere: “Tú busca marido Marruecos. Aquí marido regala alfombra con frases de amor. Marido cuida de la mujer y los niños”. Toma la camisa de la discordia, la pone en una bolsa y, radiante, me pide 70 dirhams. De regreso en la avenida Mohammed VI, pasando la estación de policía y la entrada al puerto, un camarero de piel aceitunada me invita a pasar a un pequeño restaurante. Me pregunta si fumo, si estoy sola. Me lleva a una sala cerrada con vidrios, en la que beben y comen sólo mujeres. Le pregunto por qué no puedo sentarme en la vereda y se irrita. “Muchos chicos, mucho ruido. Icí vous esatará más protegé”, responde, mezclando español y francés. Le pregunto si aquí comía alguno de esos visitantes ilustres que visitaban Tánger en las décadas de 1950 y 1960. “Tiempo pasado”, se ríe carcajadas, sacudiendo las manos. “Tanger es ahora”. Pasa una morena en minifalda por la puerta del restaurante. Los hombres que parecían anestesiados por el calor y el tabaco la siguen con la mirada, buscando resquicios de piel donde tatuar su deseo reprimido. En una mesa a la calle, tres hombres discuten a los gritos. Uno es marroquí, los otros dos, negros. Escucho la palabra “boat” varias veces. Desde que los controles arreciaron, Tánger ya no es el lugar de salida de las pateras que cruzan el estrecho, cargadas de hombres, mujeres y niños que buscan escapar de las hambrunas, la sequía y la miseria del Africa remota. Ya no es el mayor territorio de operaciones para los traficantes que remozan barcos derruidos y los venden para ser lanzados al Mediterráneo, con apenas el combustible suficiente para rasguñar la costa vecina.

Sin embargo, las historias de emigración se cuentan por miles. Abdul me sigue por la calle. Cojea al caminar; tiene un pie infectado por una herida que supura sin pausa. Me ofrece hachís. Me ofrece pasearme por la ciudad por unos euros. Mientras deambulamos me cuenta que vivió seis años en Málaga (España). Que trabajó en la construcción y que enviaba casi todo su dinero a su familia, que vive en Tetouán. Que su madre y su padre están viejos y ya no pueden cuidar de un puñado de cabras rebeldes que cada vez son menos, y más flacas. Que después de tanto tiempo la policía migratoria lo detuvo y lo regresó a Tánger. Ahora, a la deriva, sobrevive por las limosnas de los turistas, o haciendo de acompañante para mujeres solas. Todo el dramatismo de su relato –que acompaña con gestos ampulosos, teatrales– se diluye con el detalle de sus servicios sexuales. “Voy a volver a intentarlo”, jura, porque aún tiene crédito con el patrón de la patera que lo cruzó a la tierra de los sueños. Porque la promesa, a cambio de unos mil quinientos euros, fue cruzarlo una y otra vez, hasta que ya no lo deporten. Me pregunta si estoy buscando marido, si tengo pasaporte español, si estoy dispuesta a casarme con él. Con la misma liviandad con la que uno pregunta la hora o hace un comentario insustancial sobre el clima. Me sonrojo y le digo que no a todo. Me estrecha la mano y se aleja, tal como llegó, empujando la pierna, en busca de una mujer más sola que yo. Bajo de la Medina hacia el Hotel Solazur. Camino por el laberinto sucio de calles que son como arterias viejas de un cuerpo moribundo. Tánger es una beldad ajada y marchita que fantasea con tiempos mejores. Tánger está agazapada sobre la costa, enseñándole sus secretos a España, a Europa, espiando el exultante buen vivir que sólo se disfruta en el cine o en la televisión. Tánger quiere algo de eso que sus hijos en el exilio le cuentan por carta. Tánger es fascinante y aún sabe cómo extasiar a quienes la visitan. Parece un animal amable y envejecido, dormido sobre la arena.